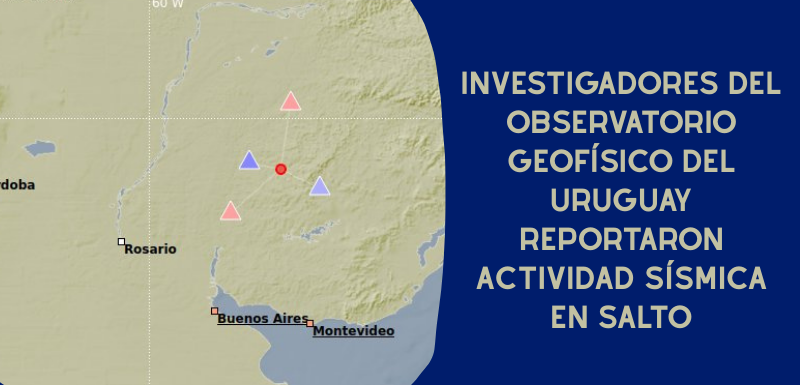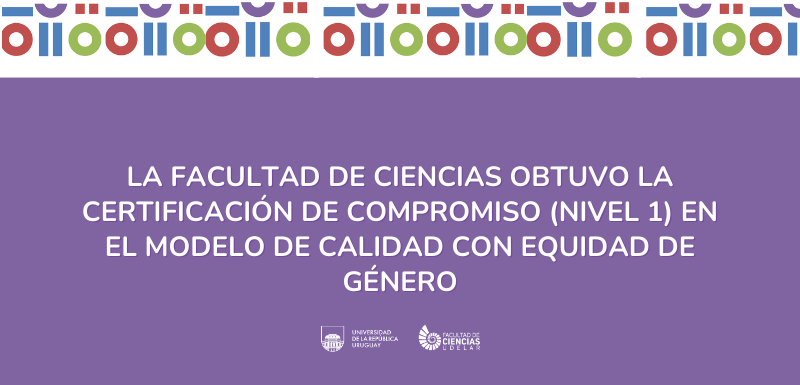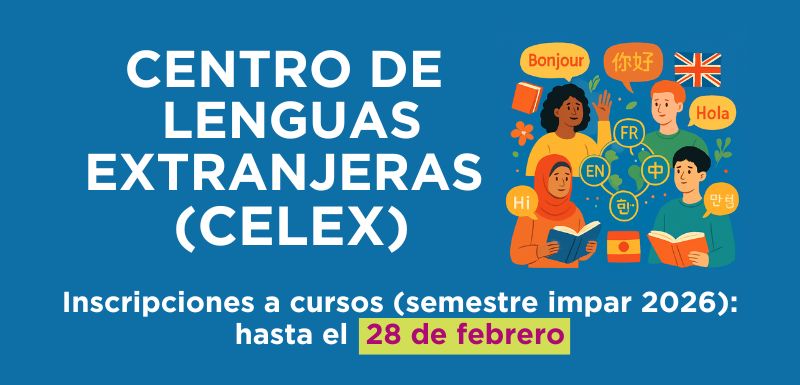En la pasada sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias llevada a cabo el 23 de febrero, la ex Decana del servicio, Mónica Marín, compartió el informe correspondiente a su segundo período de gestión (octubre de 2022 - diciembre de 2025).
Este documento da continuidad al presentado luego de su primer gestión (denominado Avances y Perspectivas) y sintetizó las principales acciones orientadas al fortalecimiento de la calidad académica y el desarrollo institucional en un contexto atravesado por la reactivación plena de la presencialidad y la incorporación de nuevas modalidades de enseñanza y funcionamiento.
El informe se organiza en los principales ejes de trabajo: enseñanza de grado y posgrado; investigación y desarrollo científico; extensión universitaria y relacionamiento con el medio; inserción laboral de los egresados; comunicación institucional; equidad, género y cuidados, infraestructura y seguridad; adecuación a los marcos normativos vigentes; vinculación institucional e intercambio académico, y políticas de fortalecimiento de la comunidad universitaria.
Principales puntos del informe
En relación a la enseñanza de grado, se destacaron las acciones orientadas a mejorar la calidad académica y acompañar las trayectorias estudiantiles, entre ellas la implementación piloto de la Encuesta de Percepción Estudiantil; la consolidación de la Comisión de Horarios y la actualización de la Oferta Estable 2025-2029; la aplicación de la Nueva Escala de Calificaciones de la Udelar con instancias de seguimiento; los avances en la revisión conjunta de los planes de estudio y en la definición de criterios comunes para Trabajo Final de Grado, pasantías y curricularización de la extensión; y el desarrollo de un proyecto institucional para evaluar trayectorias de primer año.
En vínculo con la promoción y acompañamiento del ingreso, se remarcó la estrategia sostenida de divulgación, orientación y apertura a la comunidad para fortalecer el vínculo con el sistema educativo. Entre las acciones desarrolladas se mencionan campañas de visibilización de la Facultad y sus carreras, incluyendo el ciclo “Mano a mano con la Decana”, actividades de orientación a estudiantes de bachillerato y el Programa de Visitas que en 2025 recibió en torno a 4000 niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, se subrayó la organización bianual de las Jornadas de Puertas Abiertas, con más de 4000 visitantes por edición, y la realización de Latitud Ciencias en la Intendencia de Montevideo, con un alcance de 10.000 visitantes, consolidándose como instancias claves de visibilidad institucional y estímulo de vocaciones científicas. El informe también dio cuenta de la campaña anual de inscripciones, articulada con la comunicación central de la Udelar, y del apoyo a los cursillos introductorios a las dinámicas universitarias para las generaciones de ingreso.
En enseñanza de posgrado, se dio cuenta de la consolidación de la Comisión de Posgrados como ámbito de articulación, el trabajo de adecuación a la nueva ordenanza de posgrado aprobada en 2023 y el fortalecimiento de apoyos administrativos y de comunicación.
En investigación y desarrollo científico, se impulsaron acciones interdisciplinarias e interinstitucionales brindando apoyo sostenido a la divulgación científica, destacándose la expedición “Uruguay Sub 200: Viaje a lo desconocido". También se fortalecieron mecanismos de adquisición de equipamiento mediante convocatorias CSIC y fondos extrapresupuestales, se realizó un relevamiento integral de equipos de mediano y gran porte con aprobación de un procedimiento de gestión e inventario, y se proyectó la creación de una Comisión de Equipamiento Científico para optimizar el uso y la planificación de la infraestructura científica.
En materia de extensión, el informe señaló la consolidación de tres líneas estratégicas: fortalecimiento y curricularización de la extensión y las prácticas integrales, enseñanza de las ciencias, y desarrollo territorial en Malvín Norte. En este sentido, se promovió la creditización de las actividades de extensión, el diálogo con Comisiones de Carrera y de Grado y el fortalecimiento de la Comisión de Extensión. Se destacó el trabajo territorial en Malvín Norte, con participación en espacios barriales, la cogestión del Ecoparque Idea Vilariño, el impulso a la huerta comunitaria y la articulación con iniciativas como Clubes de Ciencia del Ministerio de Educación y Cultura y la Plataforma Educativa en Ciencias, además de la realización de las primeras Jornadas de Extensión.
En desarrollo institucional, se subrayó la aplicación del nuevo Estatuto del Personal Docente; la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2024-2029 y la creación de la Unidad y la Comisión de Evaluación Institucional. Por otra parte se trabajó también en el fortalecimiento de la Unidad de Enseñanza, incluyendo la incorporación de atención psicológica; la reestructura del Servicio de Informática con mejoras en infraestructura; la creación y consolidación de la Unidad de Comunicación; la profundización del trabajo articulado con los Institutos; y la revisión integral de las comisiones asesoras del Consejo para sistematizar y equilibrar su funcionamiento.
En promoción de la inserción laboral, se destacaron las acciones orientadas a diversificar la formación en los tramos finales de las carreras, a partir de los resultados del Censo de Egresados 2019, además de avanzar en un reglamento general de pasantías y prácticas formativas y en gestiones para el reconocimiento profesional en distintos ámbitos. También se subrayó la realización del Encuentro Perfil Ciencias 2024 como espacio de articulación con el sector científico-tecnológico y de impulso a iniciativas como las start-ups científicas.
En cuanto a infraestructura, se dio cuenta sobre múltiples intervenciones edilicias, mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, actualización de sistemas eléctricos y de seguridad, renovación de vehículos para actividades académicas, avances en el cableado estructural y la red de datos, y la proyección de obras de ampliación como el crecimiento de la Biblioteca y la readecuación de espacios en el CIN, en un contexto de expansión sostenida de las actividades institucionales.
En vinculación institucional e intercambio académico, se remarcó la profesionalización y sistematización de la movilidad estudiantil y docente mediante la creación de un canal institucional único, la definición de criterios públicos de selección, el trabajo articulado con el Servicio de Relaciones Internacionales y el acompañamiento académico y personalizado a participantes, así como el fortalecimiento de una comisión asesora para la tramitación y seguimiento de convenios. Se subrayó además la articulación con el ISEF y el Instituto Pasteur, y el impulso a nuevas ofertas académicas compartidas con diversos servicios de la Udelar como la Licenciatura en Biotecnología y la Licenciatura en Oceanografía, prevista para iniciar en 2027, junto con la ampliación de la opciones de Movilidad Horizontal.
En equidad y género, se aprobó el Protocolo de prevención y actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación, se contrató un equipo técnico especializado, se designó una referente institucional, se desarrollaron acciones de sensibilización y se avanzó en el proceso de certificación del Modelo de Calidad con Equidad de Género.
En cuidados, se consolidó el Espacio de Recreación y Cuidados en períodos vacacionales y se formalizó su equipo coordinador, evaluándose la creación de un espacio permanente. Además, se impulsaron diversas acciones con el objetivo de mejorar los espacios de convivencia y construcción de comunidad como mejoras en áreas de estudio y recreación, servicios e infraestructura que favorecen la permanencia estudiantil, instancias de reconocimiento a egresados, docentes y funcionarios, y acciones de comunicación interna orientadas a fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia institucional.
En materia de comunicación, la Facultad de Ciencias consolidó un enfoque estratégico para fortalecer tanto la comunicación interna como externa, con el objetivo de posicionarse como referente en la formación y generación de conocimiento científico. Durante el período se creó y puso en funcionamiento la Unidad de Comunicación, que trabaja en coordinación con las diversas áreas de la Facultad.
En gestión, se destacó la adecuación al nuevo Estatuto del Personal Docente, la reorganización de cargos, la integración de Unidades Académicas, la implementación de nuevas carreras, la adopción de la Nueva Escala de Calificaciones y la gestión del predio, incluyendo seguridad, cuidados e infraestructura. Todas estas acciones se llevaron adelante con eficiencia, compromiso y en un ambiente laboral saludable, contribuyendo al fortalecimiento institucional y a la operativa de la Facultad.
En síntesis, Marín afirma que la Facultad se encuentra en una etapa de consolidación estratégica, con desafíos orientados a sostener los avances alcanzados, priorizar recursos y definir un desarrollo institucional de largo plazo que responda a las necesidades de su comunidad y al contexto académico y social del país. En la sesión del Consejo del 23 de febrero de 2026 Marín resaltó que el documento “contiene los principales logros, que no son solo del decanato sino en la mayoría de los casos de las comisiones y grupos de trabajo. Esta red de espacios de discusión de los distintos temas generan un entramado en distintas capas, que logran avanzar en conjunto a través de discusiones y trabajo compartido”. El Decano Juan Cristina agradeció a Mónica Marín por su trabajo durante los dos períodos de gestión y destacó muy especialmente los avances en materia de enseñanza de grado, equidad y género, y comunicación.
Se puede leer el informe completo aquí